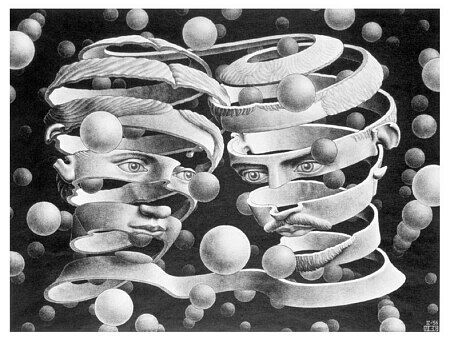"Nosotros consideramos todo el tiempo comprendido en la sesión como perteneciente al aquí y ahora; porque el darse cuenta de la vivencia solamente puede transcurrir en el presente. Pero a pesar de revivir y visualizar muy nítidamente un recuerdo, en el trasfondo siempre queda la noción de que es algo del pasado. Sin embargo, esto no es válido para lo que llamamos las propiocepciones, las sensaciones internas, las sensaciones musculares kinestésicas. Las sensaciones propioceptivas no tienen tiempo y únicamente pueden vivenciarse en el aquí y ahora, Por lo tanto si hacemos ejercicio el ir y venir entre una visualización y una propiocepción podremos llenar los espacios en blanco y completar los asuntos inconclusos del pasado. El terapeuta bien entrenado, también tomará en cuenta cualquier movimiento involuntario del paciente -encogimiento de hombros, movimiento de los pies, etc.- y le llamará la atención sobre ellos.
Supongamos que el paciente ha imaginado el retorno de una situación reciente que le molestó. Lo primero que dice cuando entra en la sala de consulta es que su trabajo le está atacando los nervios. Nadie, dice, lo trata con suficiente respeto. No hay nada muy preciso que pueda decir, pero le desagrada la atmósfera. Cosas pequeñas le deprimen. Algo muy poco importante ocurrió ese día en el comedor de la compañía, que lo molestó y no puede entender porque se vio tan perturbado por un incidente aparentemente tan intrascendental.
Le pedimos que vuelva en fantasía al comedor, y a la experiencia que le molestó. Esto es lo que podría ocurrir:
Paciente: Estoy sentado en el comedor. Mi jefe está sentado unas pocas mesas más allá.
Terapeuta: ¿Qué es lo que siente?
P: Nada. Está conversando con alguien. Ahora se levanta.
T: ¿Qué siente ahora?
P: Siento mis latidos. Viene hacia acá. Ahora me estoy sintiendo inquieto. Pasa de largo.
T: ¿Qué es lo que siente ahora?
P: Nada. Absolutamente nada.
T: ¿Se da cuenta de que está empuñando una mano?
P: No, en realidad no. Pero ahora que usted lo menciona, la siento. Incluso recuerdo que estaba enojado con mi jefe porque pasó por mi lado sin dirigirme la palabra y además le habló a alguien que me desagrada mucho. Estoy enojado conmigo mismo por ser tan quisquilloso.
T: ¿Estaba enojado además con alguna otra persona?
P: Sí, con ese tipo con el cual mi jefe se detuvo a conversar. ¿Qué derecho tiene él de perturbar al jefe? Ve, me está temblando el brazo. Podría darle una bofetada en este mismo momento a ese asqueroso chupamedias.
Ahora podemos dar el paso siguiente e ir y venir entre los sentimientos del paciente y sus proyecciones. La frase "chupamedias" nos hace sospechar. Tal vez el paciente no estaba enojado con su jefe cuando sintió la inquietud o ansiedad al comienzo de la escena.
T: Volvamos al momento cuando su jefe se levanta de la mesa. ¡Qué es lo que siente cuando visualiza eso?
P: Espere... Se está levantado. Viene hacia mí. Me estoy agitando (
excitement). Ojalá me hable. Siento la cara acalorada, ahora pasa de largo. Me siento muy decepcionado.
Esto fue para el paciente una situación traumática menor. El excitamiento movilizado cuando apareció el jefe no pudo encontrar una expresión adecuada y la catexis positiva hacia el jefe ("ojalá se dirija a mí") se convirtió en una catexis negativa, hacia el competidor del paciente... la catexis negativa fue dirigida hacia las proyecciones del paciente, en lugar de sentir y satisfacer sus propias necesidades. (p. 90s)
Señala Polster: [En la psicoterapia] "confiamos en que [las] respuestas [del consultante] nos permitirán seguir la pista que él mismo nos proporcione. (...). supongamos que una persona declare incidentalmente y como al descuido: "Me siento triste". El terapeuta le dirá: "Trate de llegar hasta el fondo de su tristeza; déjese embargar por ella, hasta sentirla como algo inseparable de usted mismo". Quizá no haga falta más para que la persona sienta más punzante su tristeza; quizá esto le mueva a hablar de una pérdida irreparable de la que no se ha consolado nunca, o a evocar un acontecimiento lejano que le causó una gran pena, o a experimentar de algún modo las profundidades de una reactividad que lo levanta de su acostumbrada chatura afectiva. (Polster, 1974)
(...)
Trabajemos un poco sobre el problema que al menos en teoría es el más simple de todos, la incapacidad de expresarse.
Tomemos el caso del hombre maduro relativamente exitoso que parece estar requiriendo un "Muro de los Lamentos". Comenzará quejándose incesantemente, ante el terapeuta, de su esposa, de sus hijos, de sus empleados, de sus competidores, etc. Pero no le permitimos seguir esta expresión indirecta. Le pedimos que se visualice a sí mismo hablándoles, o que le hable en forma psicodramática al terapeuta como si éste fuera la esposa, los hijos o lo que fuere. Como acostumbramos, le ponemos en claro que no debe esforzarse al punto de tener éxito, no debe interrumpirse. Le aclaramos que nuestros experimentos se llevan a efecto con el objeto de que tome más conciencia de los diversos modos en que se bloquea a sí mismo. Le explicamos que queremos que convierta sus áreas bloqueadas, o represiones, en expresiones.
En una situación como ésta podemos tener tres posiciones entre las cuales ir y venir: las quejas de paciente (su manipulación del terapeuta para lograr apoyo), su autoexpresión inadecuada (que es una falta de buen contacto y autoapoyo), y sus inhibiciones (que son las autointerrupciones del paciente). Lo que sigue es el tipo de diálogo que puede suscitarse:
Paciente: Mi esposa no tiene ninguna consideración por mí. (Este es un reclamo, una de sus técnicas para manipular al mundo externo para que le brinde el apoyo que no puede darse a sí mismo).
Terapeuta: ¿Podría imaginar decirle directamente frente a frente esto? (Le estamos pidiendo que no recurra a nosotros para obtener apoyo, sino que se exprese directamente).
P: No, no puedo. Me interrumpiría apenas yo comenzara. (Otra queja).
T: ¿Podría decirle esto a ella? (Otra vez una petición para que se exprese directamente).
P: Si tú nunca me dejas hablar. (Si bien esto aún es un reclamo, al menos es directo.) El terapeuta se percata que la voz suave con que el paciente hace su reclamo, traiciona sus palabras.
T: ¿Puede escuchar su voz? (Aquí nos hemos ido de la queja a los medios inadecuados de autoexpresión)
P: Claro que sí. Suena más bien débil, ¿no le parece? (una autointerupción.)
T: ¿Podría dar una orden, algo que comience con las palabras "tú deberías"? (Dicho en otras palabras, el terapeuta le está pidiendo que se exprese en forma simple, directa y adecuada.)
P: No, no puedo.
T: ¿Qué es lo que siente ahora? (Aquí vamos a las sensaciones que acompañan las acciones del paciente.)
P: Siento los latidos de mi corazón. Me estoy angustiando.
T: ¿Podría decirle eso a su esposa?
P: No, no puedo, pero me está dando rabia. Siento ganas de decirle: "cállate de una vez por todas". (Y ahora tenemos algo más que quejas, autointerrupciones y falta de expresión. Tenemos una autoexpresión indirecta.)
T: Se lo acaba de decir.
P: (Gritando) Cállate, cállate, ¡CÁLLATE! ¡Por amor de Dios déjame decir algo a mí! (Autoexpresión explosiva)
El terapeuta no dice nada; el paciente va ahora en camino solo. Y muy luego dice: "No, no podría decirle a ella "cállate", pero me puedo imaginar el interrumpirla" y comienza entonces a representar-actuar esa interrupción: "Por favor, déjame decir algo".
¿Hasta dónde podemos permitir que llegue esta situación? Porque la actuación (acting-out) de sus tendencias neuróticas frecuentemente es perjudicial al paciente. Freud vio esto e indicó el peligro de la actuación en la vida cotidiana, fuera de la sala de consulta. Él quería que el paciente tuviera presente la tendencia neurótica que estaba repitiendo. Nuestro enfoque es un tanto diferente. Decimos que queremos que el paciente se dé cuenta, en el consultorio, del significado de lo que está haciendo. Y creemos que puede lograr este darse cuenta mediante la actuación, en el consultorio, del significado de lo que está haciendo. Esto lo podemos lograr mediante la actuación en fantasía de cualquier cosa que sea, que esté por completarse y todo esto en la terapia. Vale la pena recalcar que este es el concepto básico de la Terapia Guestáltica. El paciente se siente obligado a repetir en la vida diaria todo lo que no logra concluir en forma satisfactoria. Estas repeticiones son sus asuntos inconclusos. Pero puede llegar a la solución creativa de ellos, porque junto con sus repeticiones trae sus interrupciones, vale decir su actuación (acting-out). Por lo tanto, si en su vida extraterapéutica está actuado una tendencia neurótica, le pedimos que durante la sesión repita deliberadamente en fantasía, lo que ha estado haciendo en la actualidad. De esta manera podemos descubrir el momento en que interrumpe su flujo de vivencias impidiéndose a sí mismo de llevar una solución creativa a su problema. (p. 93s)
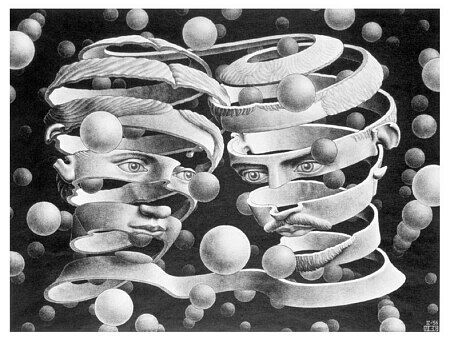
(...)
Cada "eh" y "ahh", cada quiebre en la frase cubre un área pequeña o grande de confusión. Cada una es un intento de aferrarse, mantener contacto...
(Cuando el paciente está confuso, se confunde, comete errores) ... está realizando actividad motora velada (toda escondida tras el nombre colectivo de pensar) y gran parte de la acción que falta en su comportamiento día a día y que constituye en alguna medida los asuntos inconclusos de sus neurosis, puede encontrarse aquí y ahora, entremetida en aquellas quebradas.
Permítanme presentar algunos ejemplos de cómo esto funciona en la práctica. Como dije anteriormente, el espacio en blanco es el correlativo a la confusión, un esfuerzo por eliminarla completamente. Donde se ve esto con mayor frecuencia es al tratar con el problema de la visualización y la imaginación visual donde aparece, que para muchos pacientes hay puntos ciegos o cuasi ciegos.
Si le pedimos al paciente que visualice algo, nos podrá decir que sus imágenes fantaseadas son muy borrosas. Al pedirle que prosiga nos podrá decir: son como si estuvieran en una nube o en la niebla. Esta niebla o nube es considerada por el terapeuta como el autoconcepto del paciente, una estructura de carácter, un sistema de verbalizaciones. Aparentemente el paciente tiene que colocar una cortina de humo en torno a sus imágenes o si no sumergirlas en una nube. Y el terapeuta no debiera engañarse por las quejas del paciente que dice que le gustaría poder visualizar sus imágenes más claramente. A pesar de que hay algo de cierto en esto, no es toda la verdad. Podemos suponer que hay al menos algunas áreas donde tiene que evitarse a sí mismo el mirar, de otra manera no se tomaría la molestia de hacerse el ciego a medias en sus fantasía. Si el paciente puede quedarse el tiempo suficiente con su neblina ésta se levantará.
Tomen el caso en que la niebla se transformó en algo gris blanquecino, lo cual fue reconocido por el paciente como un muro de piedra. El terapeuta le pidió al paciente si podía imaginarse estar trepando por sobre ese muro. Y cuando el paciente lo hizo se desarrolló que al otro lado había pastizales verdes. El muro había constituido la cárcel del paciente; era u prisionero.
También puede ocurrir que nuestro paciente tenga un espacio en blanco total y completo. No ve nada. Supongamos que describe la oscuridad como una cortina de terciopelo. Ahora, además de nuestro paciente, contamos con un telón. Le podemos pedir que en fantasía abra la cortina. Y es muy posible que detrás de ella descubra aquello que estaba escondiendo de sí mismo. También pudiera ser que tras su oscuridad, no hay literalmente nada, una ceguera. Aún podemos obtener una orientación pidiéndole que represente a un hombre ciego. (p. 99s)
Pienso que el punto más sutil en la práctica del continuum de la atención-y debido a su sutileza, imposible de formular como una regla muy clara- es
la distinción entre estar abierto a la experiencia y fabricar experiencias.
Una de las reacciones más corrientes de los pacientes que están en la "silla caliente" consiste en estar muy pendientes de sí mismos, y junto con esto,
la compulsión a representar.
El representar es necesariamente una forma de manipulación -hacer que algo ocurra, en lugar de ver qué hay ahí.(Naranjo, p. 78)
...Cuando siento o veo que hay algo irracional incluido, entonces trabajo en eso hasta que el asunto se aclara. Y para esto hay que desarrollar una gran cantidad de intuición y sensibilidad. Hay que buscar las frases claves. Si creo que hay algo básico en una frase, entonces la refuerzo, la dejo hablar una y otra vez reforzándola hasta que sale la personalidad completa. Entonces ocurre algo totalmente inesperado. Se compromete la personalidad con las emociones y otra vez estamos frente a un momento importante en el proceso del crecimiento. (p. 181)
Extraído de:
Naranjo, C. (1990).
La vieja y novísima Gestalt. Santiago de Chile: Cuatro Vientos.
Perls, F. (1976).
El Enfoque Gestáltico. Santiago de Chile: Cuatro Vientos.
Polster, M. y Polster, E. (1974). Terapia Guestáltica. Bs. As.: Amorrortu, p. 214.