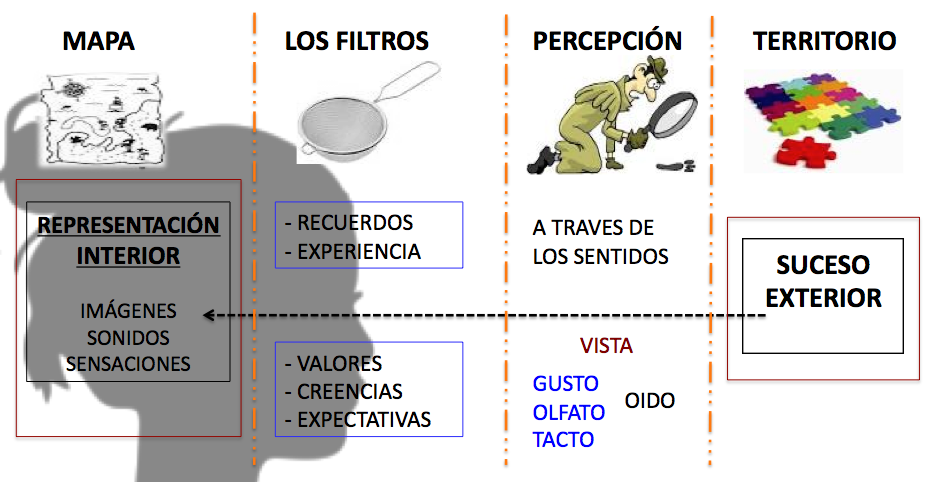Sigmund Freud aconseja respeto a la actitud del psicoterapeuta (1912):
- Ser como "un cirujano", para evitar la ambición de curar y la identificación con el cliente;
- Ser como "un espejo", es decir alguien que permite que el cliente se vea a sí mismo. Freud da este consejo en oposición a la costumbre de algunos analistas de aquella época de contar hechos de su propia vida a los que analizaban, cuando la información sólo a usarse es la que trae el cliente. Pero no significa: conviértete en vidrio. No es necesario negar ante el cliente (o aun impedir) el interés y el afecto del psicoterapeuta por él. Pues sólo Eros puede generar Eros -nos señala Racker.
SOBRE EL FOMENTO DE LA INDEPENDENCIA Y LA DEPENDENCIA
"Quisiera poner en tela de juicio los conceptos de "independencia" y de "dependencia". Rige una marcada tendencia a considerar la independencia como algo francamente positivo, y la dependencia como algo francamente negativo, desde el punto de vista de la curación o evolución psicológica. De esta manera, el aspecto positivo de la independencia encubre al negativo, por lo que se vuelve apto para enmascarar fines neuróticos. Análogamente, el aspecto negativo de la dependencia encubre al positivo, por lo que la crítica hecha a la dependencia puede también ser puesta al servicio de tendencias o defensas psicológicas. El aspecto positivo de la independencia puede ser descrito como el estar libre de angustia neurótica en las relaciones de objeto; su aspecto negativo es el rechazo de la entrega libidinosa y afectiva. En otras palabras: lo que se llama "independencia" bien puede ser una formación reactiva a una dependencia neurótica, siendo aquella en tal caso tan (o más) neurótica que ésta. El aspecto negativo de la dependencia sería el amor con temor y odio neurótico. Por otro lado, la capacidad de dependencia es positiva: es la capacidad para depositar en un objeto una considerable parte de libido, confiando en la buena respuesta de éste. El mal uso de estos conceptos consiste, en primer término, en que el grito de batalla de la "independencia" y el rechazo de la dependencia, son puestos al servicio de tendencias narcisistas y agresivas, o bien, al servicio de la defensa frente a angustias vinculadas con la entrega libidinosa y afectiva.
Un ejemplo de la labor analítica. Un joven analista advierte la gran dependencia neurótica de un analizado en la relación con su mujer, y se lo señala. En lo sucesivo, el analizado actúa con mayor "independencia". Lo que ha sucedido puede sintetizarse en una frase: el analizado tiene ahora una defensa patológica más que las que tenía antes. Debido a su dependencia del analista, le obedece mediante una formación reactiva -la pseudoindependencia- frente a su dependencia matrimonial. Actúa en forma diferente, pero en el fondo, nada ha cambiado."
"...El analista que tema la dependencia -es decir, quien vive en angustiosa dependencia de sus objetos internos- tratará de empujar al analizado hacia una actuación "independiente", y tendrá dificultad para llevarlo a que elabore y supere su dependencia neurótica frente al analista mismo. Estaremos tentados de buscar el éxito terapéutico a través de tales cambios externos o superficiales del analizado en la medida en que nosotros mismos busquemos nuestro éxito por este camino (...); el analista debe estar altamente libre de angustia, de manera que sus deseos enlazados con su trabajo -como el deseo de curar, de comprender, de tener éxito, de ser amado, de satisfacer su curiosidad, etc.-, lo sean sin compulsión, y que pueda él soportar y elaborar fácilmente las continuas frustraciones al respecto." (Racker, p. 211ss)
 |
| Heinrich Racker (1910-1961) |
SOBRE LA CONTRATRANSFERENCIA
El psicoterapeuta verá beneficiada su labor si permanece alerta a sus emociones y reacciones durante la relación con su cliente, y se acostumbra a considerarlas al informar sobre sus casos. Ello se facilita cuando el terapeuta ha realizado un propio proceso de autoconocimiento y desarrollo personal bajo el modelo en que trabaja. Desde el psicoanálisis se considera "la necesidad de continuar el análisis didáctico hasta que el candidato se haya enfrentado ampliamente con los aspectos neuróticos de su contratransferencia (pues)...la superación de las resistencias correspondientes del candidato llevarán al mismo tiempo a una mayor superación de la dependencia neurótica de su analista didáctico, y favorecerá de esta manera la introyección de un objeto bueno". Además, como sugiere Racker "hacemos bien si aprendemos a soportar que de esta verdad sobre cada uno de nosotros (nuestras contratransferencias) se enteren también algunos otros." (Racker, p. 152).
"Si el analista sabe lo que pasa dentro de él, aunque no por ello se libre de simpatías y antipatías, las controlará. Que el analista deba irritarse por las resistencias de sus pacientes, o que las acoja bien (porque le brindan una oportunidad para el análisis de las defensas) me parece un problema absurdo. Cualquier persona a la que se le obstruya el trabajo al que está dedicada se molesta; cualquiera que prevé un nuevo avance en conocimiento, siempre se alegra. Lo importante es que ni debemos permitir que ni lo molesto, ni lo agradable, nos impidan la observación y la comprensión histórica de las resistencias en el paciente."(p. 126)
SOBRE LA RESISTENCIA
La resistencia es todo acto o actitud opuesto al encuadre terapéutico, o bien, desde el enfoque psicoanalítico, opuesto al acceso del analizado a contenidos de su inconsciente. Freud, en El Problema de la Ansiedad (1936), describe cinco tipos de resistencias:
- Resistencia de represión, o resistencia de defensa: no querer saber de cosas que pueden ser dolorosas.
- Resistencia por ganancia secundaria, vinculadas con el Yo: se obtiene "algo" con la enfermedad.
- Resistencia transferencial, también vinculada con el Yo a partir de la transacción surgida por la relación terapéutica, en un contexto diferente al contexto original en que quedó frustro el impulso.
- Resistencia superyoica, según Fenichel, sería más bien de origen yoico también, en su intento de superar un conflicto con el superyó: produce "culpa". Alguien puede tener deseos masoquistas
- Resistencia del ello: se toma como "mala" la vida pulsional.
- Además de estas clases de resistencia propuestos por Freud, se han agregado otros dos: Resistencia del temor a la cura y Resistencia del carácter ("Así soy yo, y no voy a cambiar").
Las ideas patológicas sobre la curación pueden, en algunos casos, funcionar como resistencias desde el principio de la terapéutica. Esto sucede cuando una defensa dirigida contra un impulso prohibido, también está dirigida contra la idea de curación, porque la curación significa la satisfacción de un impulso prohibido. Muchas "reacciones terapéuticas negativas" proceden del hecho de que el cliente prefiere, como el menor mal, su status quo, aún cuando sea desagradable, a un cambio de salud que se percibe como una temida satisfacción instintiva. (p. 51). Una defensa sutil a tomar en cuenta es: "la huida a la salud". La calma también puede actuar como defensa, y genera un cierto grado de fatiga pues tiende a expresarse como rigidez de la musculatura en general o localizada.
"La interpretación de las resistencias precede a la interpretación del contenido... y hay que analizar siempre desde la superficie". Esta frase debe llevarnos a considerar que ante un pedido de ayuda, no hay que perder de vista los metamensajes del cliente, que pueden estar expresando: "quiero ayuda sólo hasta aquí", "en realidad no creo que haya solución, sólo espero contención", etc., que deben movernos a revisar las creencias y/o ganancias secundarias subyacentes y actuar sobre ellas antes de ahondar en los contenidos propiamente dichos.
Otro aspecto a considerar es algo que ya había advertido Freud. El ha señalado lo importante que es frustrar la intención de algunos clientes de dividir la entrevista en dos partes, una "oficial" y otra "no oficial", diciendo unas cuantas palabras más al terapeuta después de que ha terminado la hora o tiempo de atención.
SOBRE LA CURACION
""...Antes que existiera un Yo, un órgano especialmente diferenciado... (las) funciones eran desempeñadas por la totalidad de la sustancia psíquica. ¿No podríamos y deberíamos acaso llegar con nuestras interpretaciones a estas primeras capas relacionadas con el Ello y no al Yo? Desde luego que esto ocurre a veces. Tal es el caso que se ve muy claramente en la hipnosis... Pero cuando intentamos eliminar así al Yo, se presenta un peligro... porque al hacerse posteriormente un análisis de la transferencia, ésta se desvanece."" (Fenichel, p. 95s)
Podemos ver cómo Fenichel, representando la ortodoxia psicoanalítica, considera estrictamente necesario el poder realizar el análisis de la transferencia como base de la "curación" (en términos analíticos). Luego añade que a través de la "elaboración" de lo emergido catárticamente puede producirse la confrontación del pasado y el presente, "libre de toda magia" (sic). Quizá este es el quid del asunto. Fenichel está reconociendo implícitamente que hay otras maneras, maneras "mágicas", maneras en que el Yo no es el centro de atención, maneras en que no es necesaria la elaboración para resolver problemáticas, maneras de cura diferentes a lo que se entiende por cura "analítica".
Siguiendo a Fenichel, nos dice que cuando hay una insuficiencia del Yo la tarea es utilizar los aspectos sanos del Yo y gradualmente irlos ampliando "para efectuar el trabajo analítico". Pareciera que el objetivo girara en torno a lo analítico, y no en torno a la persona. Ampliar los aspectos sanos del Yo, sí, pero para que la persona sea más completa, más feliz, más sana, a través del psicoanálisis o como quiera conseguirlo.
La otra opción ante un Yo insuficiente, nos señala Fenichel, es realizar un período preparatorio pedagógico, para entrenar al individuo en la perspectiva y la lógica del funcionamiento de la mente y de la forma de realizar un tratamiento.(p. 96)
Racker señala que Freud, en "Más allá del principio del placer" (1920), considera la repetición como tendencia del ello, una tendencia a repetir inconscientemente ciertos impulsos "en lugar" de hacerlos conscientes. Subraya que muchas veces este hacer consciente no puede realizarse a través de los recuerdos infantiles sino sólo a través de la transferencia. Por otro lado, la resistencia proviene del yo, oponiéndose a la repetición. (p. 57).
Entonces ¿es necesario siempre recordar? Gran parte de nuestra vida son repeticiones de eventos pretéritos, por lo que viendo nuestro presente podemos inferir nuestro pasado. Podemos elegir buscar que recordar o elegir resolver, hacer cambios, dejar de repetir, y es posible que recordemos, o que no, y sin embargo, habrá operado un cambio. Esto se hace evidente al realizar ajustes perceptuales y neurológicos con una diversidad de métodos basados en neurociencias. Recordar, revivir y reelaborar adquieren un nuevo significado de este modo.
En el psicoanálisis es muy importante la elaboración, entendida como profundización de las interpretaciones recibidas. Pero, aquí se hace notoria la diferencia con la psicoterapia, donde dicha elaboración no es imprescindible para obtener resultados.
Referencias:
Fenichel, Otto (1973). Problemas de Técnica Psicoanalítica. Buenos Aires: Control
Freud, S. (1912). Consejos al médico en el tratamiento psicoanalítico. Obras Completas. Bs. As.
Racker, Heinrich (1960). Estudios sobre técnica psicoanalítica. Buenos Aires: Paidós